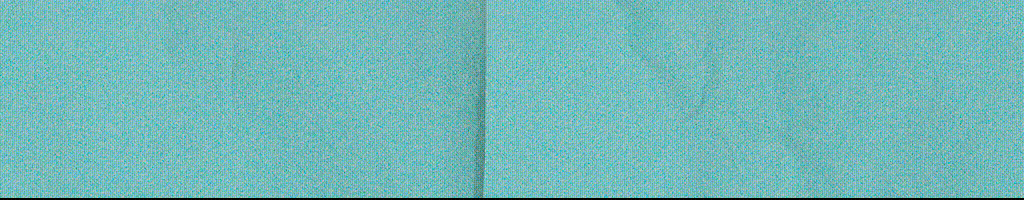Es uno de los intérpretes más respetados de su generación y uno de los artistas más queridos por los argentinos. Con más de 35 años de camino recorrido, hoy tiene el privilegio de elegir dónde y con quién trabaja. Cálido, reflexivo y profundamente humano se prestó a una charla larga y sin apuros con Teleshow
—¿No te cansa el cariño de la gente?
—El amor me emociona cada vez más. Siento que la gente sabe que en estos 35 años no paré de ponerle fichas a esta vocación. Puse el cuerpo, mi amor y pasión. Y la gente te lo devuelve. Es así de simple.
Lo que no es tan simple es entrevistar a Leonardo Sbaraglia. Concretar este encuentro llevó casi un año de intercambio de mensajes y no porque se hiciera “el difícil” sino porque su agenda laboral lo impedía; lo que no le impedía contestar siempre y con una amabilidad -no mero profesionalismo- poco frecuente.
Alcanza con decir que se lo entrevistará para que se genere un extraño fenómeno, llamémoslo “Sbaragliamanía”. Se multiplican las sonrisas, los “no te lo puedo creer” y “decile que lo amo”. Ante semejante expectativa, cómo será entrevistar a este actor que filmó con Robert de Niro y es amigo de Penélope Cruz; que a falta de uno ganó dos premios Goya y todos los galardones del espectáculo argentino. El pibe que con 16 años filmó La noche de los lápices, y desde entonces participó en más de 60 películas. El que comenzó en Clave de sol y luego actuó en más de 40 ciclos televisivos. El actor consagrado que superó el centenar de notas pero resiste el archivo porque siempre piensa lo que dice y dice lo que piensa.
La entrevista es en su casa, una zona residencial donde se escuchan más los pájaros que los bocinazos. Habita un edificio ni moderno ni lujoso pero sólido, enfrente de una plaza y a metros de una librería de esas que ofrecen libros tesoros. A unas cuadras está la iglesia donde mataron a los miembros de la comunidad palotina. El conjunto es bien “sbaragliano”: lo sólido se antepone a la moda, la memoria se conserva en medio de la vida.
Es el actor quien baja a abrir la puerta. Lleva una remera y un pantalón comunes y una sonrisa que desarma. Baja junto a Andrea Garrote: “Es una actriz increíble, está por estrenar. Merece una nota”, propone.
Apenas entrar, su departamento impacta por luminoso. Hay persianas, pero no cortinas. Un departamento en un piso que no está muy alto ni muy bajo, la ubicación justa para divisar las copas de los árboles y transformar el horizonte en esperanza y no tan alto como para hacerle creer al propietario que vive más cerca de los dioses que de los mortales.
“Disculpen el desorden. Esta silla de mi abuelo puede servir para las fotos. ¿Me siento acá? La luz creo que es ideal”, da ideas pero no órdenes.
Asombra la ausencia total de “altares Sbaraglia”. No hay fotos con actores con los que trabajó ni de personajes que interpretó. No se ve un tablero con invitaciones vip a festivales internacionales. En un estante hay una foto que le dedica Pedro Almodóvar pero está tapada por un dibujo de su hija cuando era chica. No hay posters de películas, sí bastantes libros y dos gatos que ni se inmutan. Sobre un mueble, los premios ganados se mezclan con una caja de fósforos de madera, sobres con boletas de servicios, llaves y papeles desordenados.
Sirve bebidas y le ofrece a esta periodista que ponga sus pies en un masajeador que estrena. “Me entrevistás mientras te das un masaje”, sugiere y se agacha a encender el aparato. “Tengo a Sbaraglia a mis pies”, pienso, y reprimo la carcajada. Mejor volver al plano profesional, sacar los pies del masajeador y comenzar la nota.
—No parás de trabajar. ¿Qué debe tener un proyecto para que aceptes?
—El director es fundamental. El guion es lo primero que llega y te atrapa, pero si después aparece un director como (Adrián) Caetano ya tenés un pie adentro y si aparece Lucrecia Martel, tenés los dos. A veces también sucede que guion y director me gustan pero no puedo aceptar porque estoy en otro trabajo. También me fijo en los actores porque te habla de la calidad del proyecto. Ramón (Pilacés), mi representante, lee los guiones. Su opinión es importante porque solemos tener puntos de vista diferentes. Mientras apuesto más al cine independiente, él me ayuda a evaluar otros aspectos de lo comercial o de cómo se mueve el mundo hoy en día”.
Asegura que le gustan los directores exigentes y buenas personas. Con ese combo no se fija si es un proyecto comercial o más austero. “Trabajo en las dos cosas. Hay momentos en los que no podés darte el lujo de no cobrar por un proyecto y momentos en los que podés hacerlo porque quizás acabás de terminar otro por el que cobraste más plata”.
Lo que dice no es solo una declaración de principios sino coherencia. Está representando El territorio del poder. La presenta en Trilce, un centro cultural cerca del barrio de Once y alejado de circuitos comerciales, con una capacidad de 120 espectadores; la obra solo se difundió por redes. “No tengo problemas con el teatro comercial pero como me la paso viajando no puedo asumir el compromiso que requiere. El territorio… es mi manera de subir a un escenario y sentir esa energía”. Acepta que siempre se movió “más cómodo en teatro chiquitos. Esta obra y en este lugar es la felicidad absoluta. La felicidad más plena a nivel actoral la vivo arriba de ese escenario. Cada función es sagrada, es una ceremonia”.
Habla pausado, bebe unos mates, parece que poco queda de ese chico que se entretenía caminando por la baranda de un segundo piso y cortando con tijera cables enchufados. “Una vez me dijeron que eso le pasa a los nenes muy creativos, algo de querer experimentar, de no saber bien dónde están los límites. Y todavía lo tengo”. En ese experimentar admite que atravesó lo que llama “zozobras emocionales, cosas que se me van un poco de equilibrio, no puedo resolver y me provocaron algunos accidentes”. Vulnerable, humano, comparte que desde 2019 no sufre esos accidentes, como esa vez que corriendo se resbaló en una esquina, se golpeó y perdió por un rato la memoria. “No eran torpezas, era tener la cabeza en otro lado”.
Sin autocomplacencia recuerda que de pibe nunca fue “un banana ni el más cancherito, más bien siempre fui el tímido de la clase”. Le resultaba un esfuerzo hacer amigos o hablar con otros. No eran tiempos fáciles para ser tímido ni creativo. Cursó la primaria en plena dictadura. Iba en el auto cuando su papá le dijo que el presidente “era un asesino” pero que no lo repitiera en el colegio. Lo escuchó, lo obedeció, pero lo terminó de entender la vez que, habilidoso con el dibujo, en una clase aburrida se puso a dibujar a los próceres. “La maestra me lo prohibió”. Hoy se ríe cuando le recuerdan que si Pablo Rago hizo de Belgrano y Rodrigo de la Serna de San Martín ¿a él quién le queda? “Güemes. Tuve propuestas para encarnar próceres pero no me convencieron los textos”.
A los 16 años fue uno de los siete seleccionados entre los 2500 adolescentes que se presentaron para protagonizar La noche de los lápices. “El miedo se transformó en metáfora. Ideológicamente me pude comprometer con algo más que con la actuación. Fue un compromiso enorme”. Alguna vez dijo que había que “seguir pensando ese tiempo”. Hoy, cambia la frase: “Hay que seguir haciéndonos cargo como sociedad de lo que vivimos. Afuera nos miran con admiración porque en nuestro país los genocidas murieron condenados acá y no en otro lado”.
Luego de La noche… pensó que lo llamarían de todos lados para trabajar, pero durante mucho tiempo no pasó nada. Hasta que lo convocaron para ser Diego en Clave de Sol. “Era el 87, la época de los videotapes. Mi abuela grababa el programa, pero como no alcanzaba la cinta ponía Rec cada vez que aparecía yo. Era una persona mega inteligente y sensible, cantante de ópera. Iba todos los viernes a su casa y veíamos las escenas. ‘Me parece que estás medio duro, acá no sé qué hacés’, me señalaba. El día que me dijo ‘me encantó tu trabajo’ fue la gloria”.